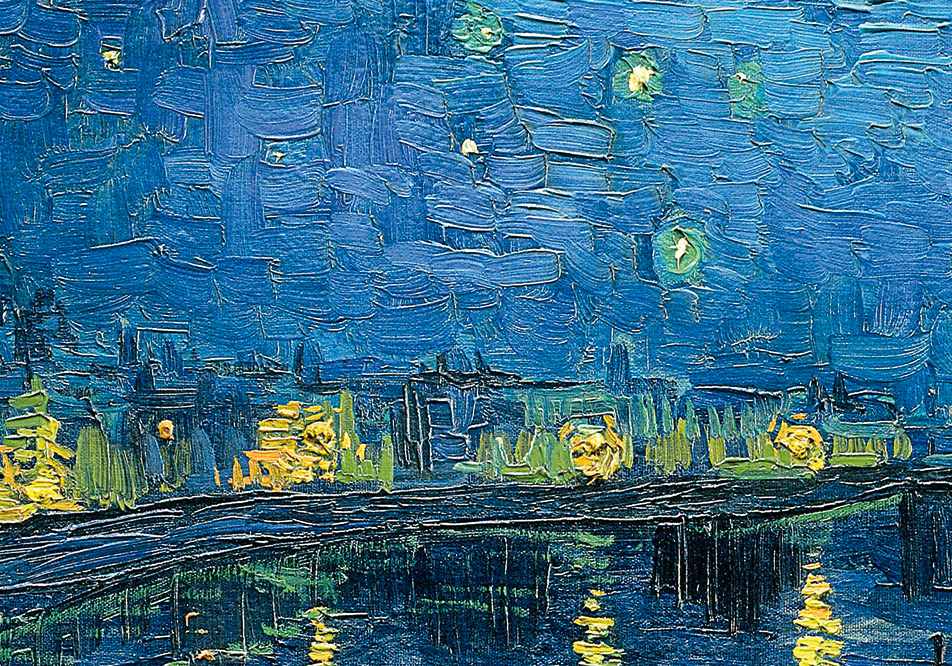En busca de la felicidad moral
Entrevista exclusiva al filósofo David Pastor Vico, donde reflexiona sobre el valor de la educación, la amistad y los malos usos de las ideas
Por Matías Gómez
-¿Cuál es el papel del juego y el aburrimiento durante el aprendizaje?
-El juego es el ejercicio fundamental del animal humano durante los primeros años de su vida, siempre y cuando tenga la subsistencia garantizada por sus padres o su círculo social más inmediato. Gracias al juego perfeccionamos la psicomotricidad gruesa y fina, tan importante para interactuar y aprender del entorno. Nos activamos físicamente y descubrimos para qué juegos somos mejores y para cuáles no tanto. El juego perfecciona nuestras habilidades sociales y posibilita el conocimiento de los otros y sus distintas realidades, nos invita a ensayar otras posibilidades.
Además el juego es gratuito y somos unos mediocres cuando lo contaminamos de “cosas” que comprar, cuando en realidad lo único que necesita un niño para jugar es otro niño. Pero cuidado, que el juego tal como lo planteo tiene también sus edades y modos, sería ridícula una gamificación de la educación en ciertos niveles que, por lógica, son ajenos a los mismos.
Y si por un lado tenemos el juego, por el otro está la gestión del tiempo de inactividad, del que no se pasa de manera divertida, del aburrimiento.
Bien parece que aburrirnos hoy es un pecado capital porque lleva aparejado perder el tiempo, un tiempo caro que podríamos estar ocupando en cualquier otra cosa. Y cuando nuestros hijos nos dicen “me aburro” intentamos solucionarlo como sea, intentamos dar mil opciones y métodos infalibles contra el aburrimiento. ¿Está esto bien? Recuerdo que en alguna ocasión escuché a un niño decir eso a su padre: Papá me aburro, a lo que el padre contestó: ¡Pues desabúrrete! Simplemente maravilloso.
Todo ser humano, y más los niños, tienen la capacidad de divertirse a sí mismos con una de las herramientas más maravillosas y gratuitas que existen: la imaginación. Pero si no paramos de ofertar soluciones al aburrimiento, flaco favor hacemos al desarrollo de la imaginación en nuestros hijos, tan importante después a la hora de aprender y razonar. Pues la abstracción y la recreación requieren que el músculo de la imaginación esté debidamente engrasado.
Con su look metalero, David Pastor Vico, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es experto en ética de la comunicación y en la transmisión de valores. Destaca su labor como divulgador del pensamiento crítico y la necesidad de un cambio de paradigma.
Polémico y divertido, Vico propone despojar a la filosofía de un enfoque erudito. Ha dejado su impronta en las 225.000 personas que han asistido a sus más de 700 conferencias, seminarios, cursos e intervenciones en universidades, dependencias gubernamentales y empresas. Sin hablar de sus colaboraciones en medios de comunicación o su fuerte presencia en redes sociales.
En su último libro “Filosofía para desconfiados” utiliza el humor y la ironía para analizar o cuestionar los entramados de la sociedad actual.

-¿Están los profesores preparados para abordar el uso de las redes sociales como herramientas?
-Deja que te sea muy franco y directo en mi respuesta: rotundamente no.
Los profesores están sobrepasados por casi todo. Si durante la pandemia muchos han tenido que pedir ayuda a sus hijos para aprender a utilizar una webcam, cómo van a estar preparados para conocer un medio que muta cada pocos días, se reinventa o aparecen nuevas y más novedosas plataformas. Un profesor promedio tiene que prepararse las clases, impartirlas, preparar exámenes, corregirlos, atender alumnos en tutorías y a padres, asistir a cursos y seminarios, y aún no hemos hablado de la carga administrativa inherente a la actividad, como ser jefe de departamento, de estudios, secretario, etc.
Es vital que desde primaria podamos enseñar a los alumnos el uso correcto de las TICs, no me cabe duda, y tendría que ser en este marco donde se enseñaran qué son, para qué podemos usarlas y a qué intereses sirven las redes sociales. Pero para cuando tengamos profesores debidamente preparados para hacer eso, es muy posible que ya no existan estas plataformas tal y como ahora las conocemos. Cosas de un modelo educativo decimonónico en plena la vorágine mediática del siglo XXI.
-En una entrevista dijo que si tuviéramos amigos tal vez el psicólogo estaría más lejos de nosotros, ¿cómo se construye una buena amistad? ¿Cuánto influye el modo de escuchar?
-No existe el manual de cómo hacer la amistad perfecta, y creo que realmente no es muy necesario. Nuestra naturaleza social nos invita constantemente a conocer gente nueva desde que somos bebés en la guardería hasta que damos con nuestros huesos en el asilo de ancianos para languidecer y morir abandonados por nuestros hijos.
Todos estos momentos de la vida son oportunidades para hacer amigos, para perfeccionar nuestras habilidades sociales, para detectar con quién sí y con quién no estamos dispuestos a compartir la sal. Así pues, las oportunidades no han de faltarnos jamás, los que solemos fallar somos nosotros, porque en determinado momento de la vida nos enturbiamos tanto, nos complicamos tanto la existencia, que estúpidamente preferimos quedarnos como estamos antes de llevarnos “otra decepción” de un amigo. Aquí es donde debe volver a aparecer el pensamiento crítico poniendo el foco en nosotros mismos.
Claro que es vital el modo de escuchar a la hora de acercarnos o mantener una amistad, de lo contrario no hay forma alguna de saber junto a quién estamos sentados, ¿pero alguna vez hacemos el ejercicio de escucharnos a nosotros mismos? Creo sinceramente que aprenderíamos mucho de cómo escuchar a los demás si nos grabáramos hablando con alguien y después, como quien oye a un extraño, nos metiéramos el oído a nosotros mismos.
-Es curioso cómo usted propone una mirada solidaria tomando algunas reflexiones de Aristóteles y, por ejemplo, en la vereda opuesta, una pensadora como Ayn Rand propuso el egoísmo como virtud, también valiéndose de argumentos aristotélicos. ¿Qué tan frecuentes son estos entrecruzamientos y esto no suele confundir a quien no está familiarizado con la filosofía?
-Pues el entrecruzamiento está mucho más en el interés de quién lo propone que en la realidad de la fuente. Aristóteles nos diría que solo los animales y los dioses pueden vivir en soledad, haciendo clara referencia a su famoso aforismo “el hombre es un animal político”. Aristóteles jamás entendería el egoísmo como una virtud, nada más lejos de sus planteamientos. Así que tendríamos que reflexionar más críticamente sobre cuáles eran los intereses reales de la autora de “El manantial” a la hora de plantear esta visión tan hiperindividualista del hombre, que gozó de tanto predicamento entre los jóvenes reclutas americanos durante la segunda guerra mundial, y que la llevó a proclamar en 1973 que Estados Unidos era el más grande y noble y el único país realmente moral en la historia de la humanidad… ¿parece un chiste verdad, no?
Hay muchos malos usos de las ideas y textos de ciertos filósofos, como también pasó con Nietzsche, igual que podríamos hacer con las palabras de cualquier personaje público del momento. Pero al poner en boca de filósofos ciertas cosas, o descontextualizar sus ideas en pro de un interés particular “cabalgamos a hombros de gigantes” y hacemos gala, ante los menos versados, de una legitimidad inefable. Claro que esto nunca pasa el escrutinio de la academia, que aunque rían poco, saben muy bien de lo que hablan ¿Pero quién se hace eco realmente de lo que los académicos dicen cuándo “El manantial” vendió casi 7 millones de ejemplares y cualquier libro sesudo y académico no suele superar la centena, si bien le va?
-¿Tendríamos que utilizar más la palabra griega eudamonia, ya que incluye la idea de sacrificio, en vez de la palabra felicidad que suele asociarse simplemente a lo placentero?
-Utilizar una palabreja de hace más de 2500 años que nadie conoce, más que cuatro pervertidos de la razón como los filósofos o tú mismo, sería absolutamente contraproducente. Solo serviría para alejar a los que alguna vez se han cuestionado qué narices es eso de la felicidad.
Lo que tenemos que hacer es no dejar de redefinir la felicidad desde un punto de vista moral y no mercantil como ahora sucede. Desposeerla de todo fin aspiracionista, traerla al día a día, a cómo vivimos y no al cómo creemos que deberíamos vivir. ¿Difícil? Casi imposible, porque hay toda una industria mundial de la felicidad que mueve miles de millones de dólares y no está dispuesta a perder ni un cero de su cuenta de ingresos. Pero no hay causa perdida hasta que se abandona y de eso, créeme, sabemos mucho los filósofos.
-¿Qué opina de los millonarios que compiten por viajar al espacio?
-Lo hacen porque pueden y nosotros no. Antes eran estos mismos los que organizaban safaris de meses por África para atiborrar sus mansiones de trofeos y fanfarronear ante sus iguales. Hoy ya hay mucho cretino que se puede comprar un Rolls Royce, o quizá veinte. Pero ir al espacio, aunque sea por veinte minutos, es un capricho solo reservado a los científicos más brillantes del mundo o a estos señores que suplen su falta de talento académico-científico por su talento para acaparar fortuna.
Lejos de la malsana envidia que me pueda esto producir, porque aún no soy capaz de encontrar qué podría motivar a la NASA a mandar a un filósofo de 140 kilos al espacio. Solo deseo que esta nueva moda de ricos llegue a tener repercusiones positivas, sean cuales sean, en volver a despertar el interés de la población en mirar a las estrellas con el anhelo de alcanzarlas, porque tal como están las cosas por aquí abajo, pronto se nos van a acabar las oportunidades de subsistir si no damos ese salto.