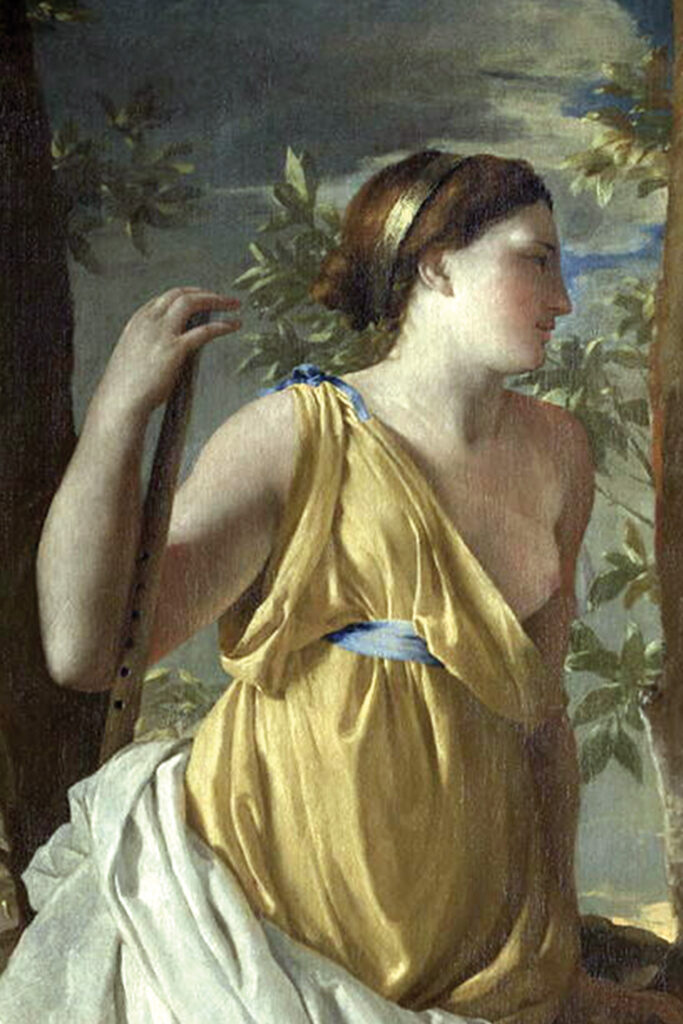Angustias de una vocación naciente
En el 106 Aniversario del nacimiento del poeta, un texto para hablar de la inspiración
Antonio Esteban Agüero (*)
Y tuvo comienzo, entonces, lo que podría llamar mi batalla con el idioma. La lucha dramática de mi vocación naciente con la dura y rebelde sustancia del lenguaje de la cual no se puede esperar más que dos resultados: la derrota o el triunfo. Batalla sorda, subterránea, secreta, de todos y cada uno de los instantes, de la vigilia y el sueño.
Recordando ahora el comienzo de esa batalla me parece que en la lejanía del tiempo una alta mole de piedra, de piedra basta, un duro y áspero bloque recién separado de la cantera originaria, que es el idioma, la lengua castellana en toda su antigua grandeza de siglos, con sus millares de vocablos sueltos, los lineamientos de su gramática, su mucho de latín, su poco de árabe y sus porciones de gótico y de celta, cargado con un inmanente potencial de música sutil y armonía plástica que la recorre por dentro como una soterrada corriente. Y delante del bloque pétreo, inconcebiblemente joven y desvalido, yo, el oscuro y pequeño poeta. Y Dios que habla con la voz impasible de las estrellas y me dice: «Es con esa piedra que tienes que trabajar, con ese basalto informe que tienes que elaborar tu obra, que construir las criaturas de tu corazón y las formas de tu alma».
Yo alzo los ojos tímidos hasta el bloque de piedra y un escalofrío de impotencia me recorre la espalda, tan áspero es, tan informe se destaca bajo la luz, tan imposible de vencer como la montaña, como el mar, como cualquiera de las fuerzas primordiales de la Naturaleza. ¡Oh, yo nunca sabré dominarlo, Señor Dios!
Y bajo los ojos hasta mis pequeñas manos humanas, frágiles como corolas de flores, en ellas tengo solamente un pequeño martillo y un delgado cincel. Nada más que esas dos herramientas, que sería como entregar a un niño una delgada cadenilla de oro para que encadene el mar, o una delgada cinta de terciopelo para que domine en su loca carrera a los caballos del viento en la tempestad. El Poeta dice: «Señor Dios, no podré, no sabré, carezco de la fuerza necesaria». Y arrojando el pequeño martillo y el pequeño cincel, golpea la espalda de la roca con los menudos puños apretados de dolor y de cólera. Y llora, porque entonces sólo sabe uno desesperarse y llorar. Pero nadie acude a consolarnos porque la tragedia se desarrolla en un solitario rincón del alma, hasta donde son incapaces de penetrar las miradas de nuestro prójimo, ni la palabra del vecino, ni siquiera la ternura omnipresente de nuestra madre.
Y uno torna a levantar el pequeño martillo y el pequeño cincel. Nos alejamos unos pasos de la roca virgen para dominarla mejor en su fabuloso conjunto. Si, es informe y terrible como una hija del caos.
Y a medida que uno se distancia del bloque pétreo este se va transformando, ante el creciente azoramiento de nuestros ojos, en una torre maravillosa, en un monolito labrado primorosamente, que elevándose en el aire y la luz, parece unir el cielo y la tierra, la carne y el espíritu. Es decir que se transforma en lo que llegará a ser cuando hayamos realizado nuestra Obra. La Obra cuya semilla nos duele interiormente con un dolor semejante al que han de sentir las jóvenes preñadas hacia la quinta luna del embarazo.
Largamente, con los ojos semicerrados, nos quedamos absortos frente al ilusorio espejismo. El bloque que hasta hace poco tiempo yacía sin forma es ahora una alta y elegante columna labrada, una columna que suena con todos los compases de una sinfonía y parece cantar los coros que los ángeles entonan en el Paraíso. La dura y áspera piedra hállase totalmente cubierta de figuras en relieve. Todos los seres y las criaturas que Dios ha puesto sobre la tierra, en el aire, sobre las aguas y debajo de las aguas encuéntranse representados en ese monolito de piedra. A distintas alturas se destacan guirnaldas de flores y de hojas que poseen forma, color, fragancia, y sobre todo la esencia musical que las circunda como un halo de indescriptible belleza.
Y luego vienen los pájaros, pájaros que la diestra imaginación del artista ha ido dibujando en la rebelde sustancia con maravillosa perfección.
Y árboles, todos los árboles. Los bosques y el misterio pagano de las grandes selvas sombrías. Y Pan, también ese dios, en la larga serie de sus encarnaciones y metamor-fosis, representado con todas sus bellas máscaras, desde la máscara encarnada del adolescente que atisba una muchacha bañándose desnuda en el río, hasta la máscara musical y casi divina de la oscura cigarra que tañe sus crótalos en la ramita más elevada de una morera primaveral.
Y el agua, el fuego, y el aire. Y el Sol, la Luna y las Estrellas. Y la muerte, el terror de la muerte, el goce de la muerte. La muerte con su máscara de calavera pálida. La danza de los esqueletos en un claro del bosque, a la luz de la luna. La muerte del joven caballero que parte a la guerra con la espada reluciente en una mano y un lirio azul en la otra. La muerte de la golondrina emigrante que ha caído sobre la arena, enceguecida por la fuerte luz de la siesta. La muerte de los niños. La muerte de las lindas muchachas que todavía no conocían el amor pero que lo soñaron con los suaves ojos abiertos en la tenue penumbra de los internados. La muerte que nos rodea la frente como una diadema y que viaja con nosotros y duerme con nosotros todas las noches, en nuestro mismo lecho, sobre nuestra misma almohada como una amante de ojos helados.
Y también el Amor y el Deseo. Las figuras de todas las mujeres que nos dieron a beber el agua triunfante en el ánfora viviente y cálida de sus cuerpos hermosos. Las que eran vírgenes y que nosotros abrimos una noche con el mismo delicado temor de quien rasga el sobre escrito de una esquela sellada. Y las otras, las que ya tenían en sus caderas la suave redondez de la maternidad cumplida.
Y el Deseo que es, a veces, como una paloma que canta, y otras como un desmelenado león, y otras como la marea que avanza gloriosa sobre la playa, y también como un río, un árbol que cae, una rosa de lumbre que se despierta de pronto.
Y las imágenes de la tristeza. Las figuras del llanto que nadie nos miró llorar. Las lágrimas de nuestra niñez que caían por el menor motivo como las gotas de agua que quedan sobre el follaje después de haber cesado la lluvia. El sollozo escondido entre las sábanas, detrás de las puertas, en los rincones de los cuartos. El suspiro que nos dilata el pecho como una ola del corazón, del corazón-mar.
Y también el propio corazón, nuestro corazón pesado como una fruta. Nuestro corazón transfigurado, encarnado en ángel, vestido de demonio, melancólico y musical como la flauta que el pastor tañe en lo más alto de la serranía, enloquecido y frenético como el puño de un prisionero que golpea los muros.
Y la Patria. El país donde nacieron los antepasados. La región donde nuestros ojos recibieron el pan de la luz aun antes que nuestros labios el pecho de la nodriza. El país donde todo, todo, desde las diminutas hojuelas húmedas de las hierbas sin nombre hasta las nubes lentas que navegan el cielo, nos llama por nuestro nombre de pila, familiarmente, fraternalmente. La Patria que llevamos incorporada a nuestra sangre.
Y la Vida. La embriaguez de la vida cantando jubilosamente como el órgano de una catedral en los dedos mágicos del viento. La vida nuestra, personal, intransferible, única. La sola cosa verdaderamente nuestra en el mundo. La vida. La exaltación de sentirla en las venas. El temor de perderla todos los instantes.
Las figuras de la vida se entrelazaban armoniosamente en la parte superior de la columna de piedra.
Y allá, en lo más alto, sobre la cúspide, las imágenes de Dios. El dios de nuestro canto y de nuestro silencio. El dios soñado, imaginado, buscado, perdido y recobrado, y vuelto a perder y recobrar a través de los caminos azules del cielo, por entre los laberintos luminosos del alma. Dios, el Señor Dios, el Padre Dios, el Hermano Dios coronando la Obra labrada en la piedra del Lenguaje eterno con estas pobres manos humanas, frágiles como corolas de flores.
De tal manera la ilusión de la obra perfecta que el Poeta debe dejar en el mundo me fue revelada al comienzo de la batalla. Pero luego la realidad de la dura piedra nos lastimó nuevamente las manos y los ojos. No, nunca sería capaz de labrar en la sustancia musical de la Lengua Castellana el monumento maravilloso que acaba de serme revelado. Me parecía sentir sobre mis flacas espaldas de niño adolescente el peso terrible de ese ensueño imposible.
Pasaron muchos días en aquellos años que yo tenía pesadillas con palabras, con la palabra. La palabra siempre resultaba vencedora. A veces tenía una consistencia seme-jante al azogue y huía de mis manos como las diminutas esferas de mercurio en una superficie de vidrio. Otras era similar a una mariposa de bellísimas alas que luego de dar vueltas por entre las plantas del jardín terminaba posándose en un tallo de hierba casi a mis pies, y yo me inclinaba de pronto para asirla y la mariposa escapaba siempre, volando hasta posarse en otro tallo un poco más lejos. Y tornaba a repetir mi tentativa con el mismo resultado. La mariposa-palabra escapaba siempre.

(*) Este texto pertenece al libro La Verde Memoria. Leyendas. Sueños y Evocaciones. Y es parte de las Obras completas del autor que recopilara para su difusión la Universidad Nacional de San Luis.