Historias de familia
Por Leticia del Carmen Maqueda
Cuando mucho es el camino recorrido en el sendero de la vida, los recuerdos de estaciones de vida transitadas hace tiempo, suelen asomarse a la memoria y traen perfumes, sonidos, voces, imágenes que vívidamente vienen a nuestro presente. Como un modo de que no vuelvan a desaparecer en la bruma de la memoria antigua, he ido escribiendo algunos. Los comparto porque pienso que quienes vivimos un San Luis que ya no existe, en el que se mezclaban usos y costumbres que pertenecían a siglos diferentes, es probable que lo que recuerdo haga eco en otros y les traiga a la memoria experiencias de vida parecidas. Tal vez les evoque aquel concepto de familia ampliada, muy común en tiempos de mi infancia, y que involucraba no solo el núcleo familiar pequeño sino también a abuelos, tíos y primos con los que se compartía la vida. Van entonces estos recuerdos para ayudar a recuperar un mundo desaparecido que fue bello y es parte de nuestras vidas.
LA CASA DE MIS ABUELOS
El primer patio y las lecturas
Mi infancia habitó una geografía que tenía una calle y dos casas. Yo vivía en las dos, pero en una de ellas, en la de mis abuelos, reinaba indiscutida.
La casa de los “Elos” (así llamábamos a mis abuelos) era espaciosa, con habitaciones que se sucedían una al lado de la otra y patios con plantas. Por la puerta cancel, siempre sin llave, se entraba al hall de enceradas baldosas amarillas.
Una puerta de dos hojas de madera se abría a un pequeño patio de luz en el que, en una maceta alta y grande con piedras incrustadas, crecía una palmera. En uno de sus costados, una arcada introducía a un pasillo alto al que daban las puertas de los dormitorios.
Allí, mi abuelo se sentaba a leer el diario o a resolver palabras cruzadas. En los anocheceres tibios que anunciaban el verano, sentada sobre sus rodillas, escuché relatos que me llevaron a mundos encantados. Así viajé con Ulises por el mar color de vino, y supe que la aurora tenía dedos rosados. Pude ver a Don Quijote luchando con los molinos, al pato Donald, Pardal, al Tío Patilludo y al bichito Buky que dormía en un zapato. Con la brasa de su cigarro dibujaba figuras en la oscuridad para que adivinara las formas e inventara cuentos con ellas.
En ese patio, de sus manos llegaron a las mías los primeros libros y así fue como aprendí a leer antes que a escribir. Cuando eso ocurrió, la biblioteca de madera alta hasta el techo con puertas de vidrio que ocupaba toda una pared se transformó en un lugar mágico y misterioso del cual, como en un ritual, él sacaba los viejos tomos del Tesoro de la Juventud en los que descubrí las historias que poblaron mi infancia.
Hoy esa biblioteca forma parte de mi patrimonio. La colman libros acumulados en distintos tiempos. Cuando la pequeña llavecita gira haciendo el mismo ruido de entonces, me parece sentir la presencia de mi abuelo acompañando.
La pieza de madera y la pieza de bronce
En la casa los dormitorios se identificaban según los muebles.
La “pieza de madera” con sus dos camas lustradas y el ropero grande era la habitación de huéspedes. A la hora de la siesta, ese espacio se transformaba en el escenario para representar historias inventadas que teatralizaba en diálogo con las tres grandes lunas espejadas del ropero.
La “pieza de bronce”, tenía el cielorraso pandeado y paredes que entonces me parecían muy altas. Yo dormía en ese cuarto de camas de bronce. El elástico era blando y el colchón de lana se hundía en el centro formando un hueco confortable. Desde allí podía ver y sentir el Chorrillero frío del invierno que sacudía las ramas del parral y se colaba por las rendijas.
La cama era entonces un espacio calentito. Desde ella contemplaba la noche con los ojos redondos y la nariz apenas asomando de las frazadas.
Mi abuela entonces, acercándose repetía casi siempre los mismos gestos, aseguraba las frazadas y me hacía repetir la pequeña oración que ella me enseñara:
“Tatita Dios, haceme buena y que todos estén sanitos”.

Yo la recitaba y era como si un invisible y protector círculo mágico me rodeara. Cerrá los ojos, me decía luego “que viene Pascualito por el camino”. El sueño llegaba entonces al sentir sobre mí la manta del afecto.
A la mañana, el sol me despertaba colándose a través de los vidrios de la puerta que daba al segundo patio y la pintura saltada de la claraboya me permitía imaginar los personajes de mis cuentos predilectos que cambiaban y se movían a mi antojo.
Entraba entonces mi abuela con una mesita marrón en la que venía la taza grande de leche con Tody tibia y bien dulce acompañada con rebanadas de pan francés caliente cubiertas de manteca derritiéndose sobre la miga.
El desayuno demorado abría la puerta para ir a jugar.
La mesa de carpintero
A mi abuelo le gustaba la carpintería, y en el galpón del fondo, donde se guardaban las cosas viejas, tenía instalada su mesa de carpintero.
La semipenumbra polvorienta se encendía de vida con el olor de aserrín cuando sus manos transformaban los trozos de retamo en mates y fuentes. La madera con sus vetas verdosas impregnaba el lugar con fragancia de campo.
Su corazón de abuelo y sus manos creativas hicieron en ese galpón, los muebles para mis muñecas. Así tuve en pequeño la réplica de los que había en la casa.
El aparador con espejo y puertas, las camas con patas torneadas, los silloncitos tapizados de cuero rojo.
Todo ello fue perdiéndose en el tiempo. Hoy solo atesoro de aquel afecto materializado una pequeña cómoda de tres cajones con perillas torneadas que se salvó del naufragio distraído.
El segundo patio
El parral de uvas blancas y negras a las que a fines del verano mi abuelo cubría con bolsistas de papel para duraran mas, era el techo de color cambiante del segundo patio.
En la pared, la enredadera de madreselvas perfumaba las tardes de verano. A “la oración” yo solía cortar sus flores y chupar el jugo dulce de sus tallos convencida de que las hadas lo preparaban por las noches.
El jazmín amarillo trepaba redondo en un rincón. Detrás de él se formaba un pequeño túnel en el cual, me gustaba entrar a recoger caracoles que, sobre la pared, dejaban a su paso una estela brillante.
En los veranos, a la mágica hora de la siesta, mis pies descalzos pisaban las baldosas calientes y seguían la ruta de las hormigas negras que cargaban trocitos de hojas verdes.
La columpia colgaba del parral. En ella balanceando los pies, subía y subía cada vez más alto hasta tocar con ellos los alambres que sujetaban las ramas. Estas prácticas de vuelo, a veces eran cortadas bruscamente por la voz de la Ela que ordenaba el fin del juego. Ella trajinaba en la cocina que era un lugar vetusto y oscuro cuya puerta se abría al patio. Allí, al lado del fogón, brillaba blanca la cocina “económica” más moderna en la que se preparaban algunas comidas.

Los troncos con los que se encendía el fogón, se sacaban de la vieja leñera del fondo. Su lumbre animaba ese rincón sombrío en el que todos los días hervía la inigualable sopa de puchero, o las salsas cocinadas a fuego suave durante horas sobre la base de recetas, que a fines del S. XIX , habían cruzado el mar. Nadie nunca pudo igualar aquellos deliciosos sabores.
Desde ese lugar ella controlaba los juegos, o bien los interrumpía para ofrecer un huevo pasado por agua recién recogido en el gallinero del fondo o una rebanada de pan tostado frotado con aceite y ajo.
Por las noches, con las primeras estrellas, sobre el fogón, en una pequeña parrilla se asaba el churrasco que mi abuelo gustaba comer. En la alquimia sutil del fuego se fundían culturas. El churrasco criollo acompañado con fideos con ajo y aceite de oliva, puchero de primer plato y de segundo los ravioles amasados, todo sazonado con el condimento incomparable del afecto.
Yo solía pararme en la puerta de la cocina y desde allí contemplaba el cielo oscuro. Ela ¿qué son las estrellas?, Son el lugar donde ahora viven los que se fueron al cielo, ¿quién vive en aquella que brilla cerca de la luna? Carlitos que se marchó siendo muy chiquito, al lado la Mamaita nos está mirando desde arriba y también el Papaito en la otra que se ve más lejos,desde allá nos cuidan.
¡Vamos a comer!, llamaba imperiosa y las fuentes cruzaban el patio hasta el comedor en donde la mesa grande nos reunía en afectuoso abrazo.
Afuera la noche, atravesando el parral se dormía en el patio.


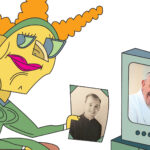


Gracias por traerme escenas cargadas de humanidad!!
Simples y majestuosas!! Simientes para gestar una vida repletas de intereses. Como es tu vida Lety.
Hermosos recuerdos muy bien contados, muchas emociones.
Me encantó Lety.