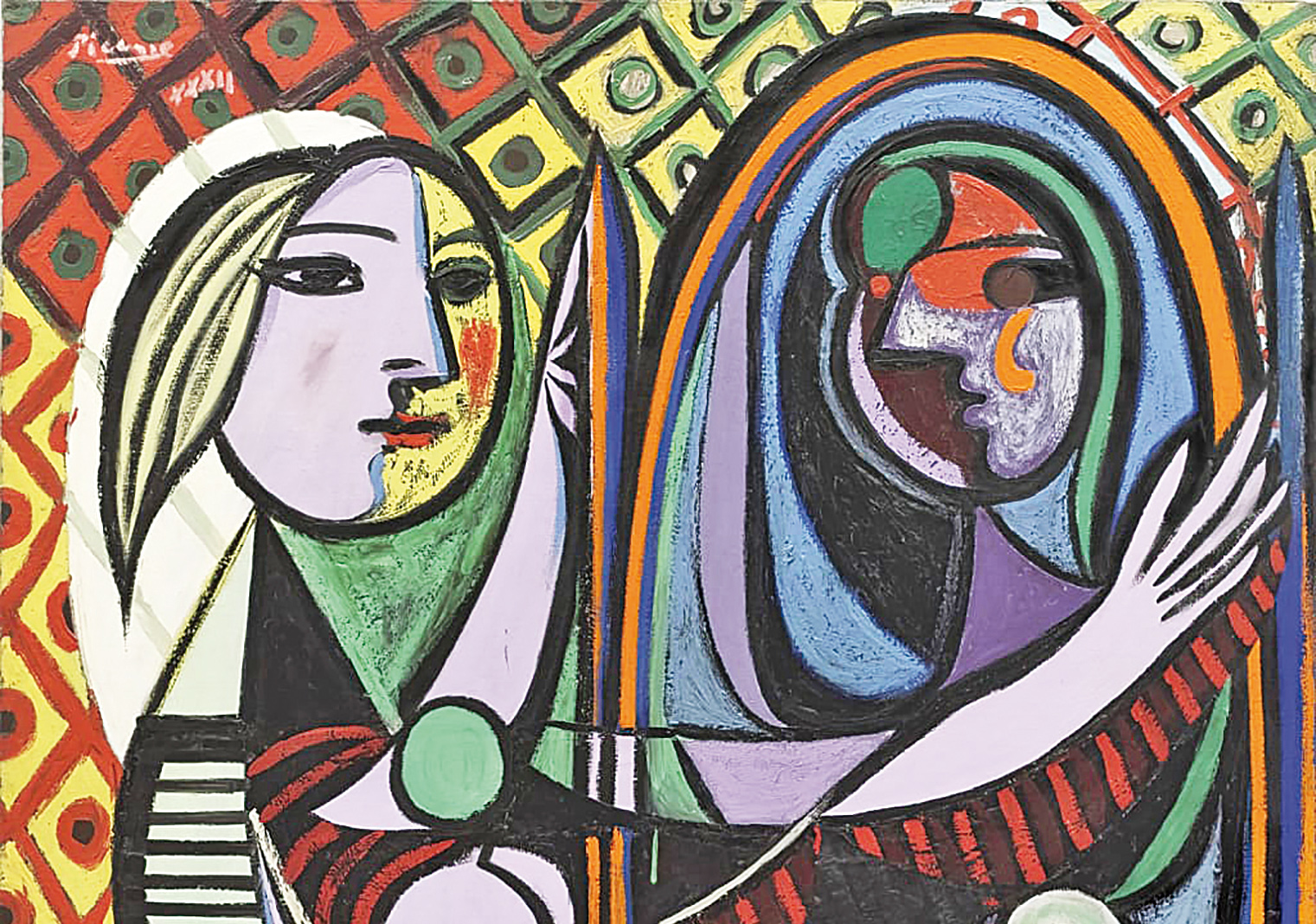LA FLACA
Por Jorge Sallenave (*)
Se llamaba… no importa cómo se llamaba, el pueblo la conocía como la Flaca. Hoy a nadie se le ocurriría ponerle ese sobrenombre, porque ella tenía sus curvas, tipo Sofía Loren, pero un poco menos. Por eso el apelativo. Se sabe que en la actualidad la idea de belleza, como se dice, está a dieta y en estos días sus kilos bien distribuidos serían descalificantes.
Bueno, el hecho fue que le tocó vivir a destiempo. Eso sucede a menudo. No es algo esporádico. Quizás usted, que lee, es uno de esos individuos en contramano. También ocurre que se puede nacer en el sitio equivocado.
La Flaca no solo fue anacrónica, sino que anduvo errada en el lugar que eligió para vivir.
San Luis era, por entonces, de costumbres rígidas. Duras, muy duras. Más papistas que el Papa, con perdón del ejemplo. Si ella hubiera vivido en Buenos Aires, póngale la firma que su historia pasaba inadvertida.
¿Qué se conoce de ella?
Hasta los catorce o quince años bien poco. A lo sumo, se puede recordar la familia. Y eso no es mucho. Porque los padres eran recién llegados a la ciudad y no tenían antecedentes para despejar incógnitas. Si algo llamaba la atención era la coloración de piel de los integrantes: rojiza. Rojo que se continuaba en el cabello. Tanto que todos, padre, madre y hermano parecían parientes de una actriz norteamericana que por esa época enloquecía a los puntanos con su actuación en Gilda, junto a Glenn Ford, quien en un momento de la película le propinaba un flor de cachetazo.
En síntesis, que hasta su adolescencia casi nada se puede relatar, pero a partir de ese punto todo cambia. Porque a la Flaca le crecieron las formas como es habitual en la adolescencia, desde que el mundo es mundo. Con una diferencia, que ella las mostraba. No cuando iba a la escuela, porque el delantal era encubridor. Sí por las tardes y las nochecitas de verano, cuando usaba esos vestidos bien apretados (ceñidos, digamos) y recogía ese extraño pelo rojo para que el rostro se le viera más.
Ahí sí, los jóvenes y no tan jóvenes se fijaban en ella y comentaban. Al principio eran elogios y deseos contenidos, pero después…
Esto fue así. La Flaca festejó sus quince años en su casa. Nada extraño porque nadie andaba festejando en lugares públicos. Esa costumbre vino, qué sé yo, veinte años más tarde, tal vez menos.
Para mí que con el cumpleaños empezó todo, porque la Flaca invitó a sus compañeras de escuela y a los “chicos del colegio”. Nada fuera de lo común, sin embargo, vaya a saber por qué, las compañeras no fueron y a la fiesta solo asistieron varones.
Tampoco hubo parientes, a no ser los padres y el hermano. Situación difícil, despechante (con esto quiero decir que la Flaca se cargó de bronca). Y créame, no había motivos para tal desaire. O sí, porque las sociedades se mueven con ciertos códigos que no se sabe muy bien de dónde salen y por ahí, ella no los tenía presentes.

La cuestión es, mejor dicho, fue, que la Flaca bailó toda la noche, disimulando que había sido herida, y a la mañana siguiente no concurrió a la escuela. Aunque eso lo supo ella y el preceptor que tomaba asistencia, porque salió de la casa con delantal y a horario.
¿Adónde fue? A una peluquería a cortarse el cabello, bien corto, como lo usaba una actriz en la película “Buenos días tristeza”.
Claro, al regresar a su casa, la madre le preguntó qué se había hecho y ella no tuvo empacho de inventar.
—En la escuela están enseñando peluquería y yo fui modelo. ¿Te gusta?
La madre respondió “qué bien” y se dedicó a seguir con su tarea sin sospechar que la hija mentía. Siempre sucede, los hijos mienten a los padres, tanto que me parece que es una forma de crecer. Está bien, a lo mejor a usted le parece otra cosa o tiene una teoría psicoanalítica sobre por qué los hijos mienten. Carece de importancia porque no es el tema que nos ocupa. Olvídese lo que dije y continuemos con la Flaca.
Al día siguiente de estos hechos ella volvió a la escuela como si nada. No recriminó a nadie por la ausencia, saludó como acostumbraba, se rió de las bromas y hasta contó un chiste.
Yo digo, en la superficie todo era igual, pero en la profundidad un inmenso volcán tiraba piedras y fuego.
Y sí, seguro que era como lo supongo porque la Flaca no dijo ni pío, pero no se la vio más en compañía. Por las tardes o las nochecitas de verano seguía saliendo, pero sola.
Según algunos, con vestidos aún más ceñidos. No sé, es posible. Aunque digo también que la imaginación nos hace ver cosas que no existen.
Acá, en esta parte, ingresa Eduardo, un alumno del colegio. Para mí que él se dio cuenta que la Flaca no iba a aguantar tanta soledad y se le arrimó.
Al principio no tuvo éxito, pero después ella le permitió que la acompañara a la plaza.
Fíjense, a Eduardo no le caía nada bien eso de andar al lado de la Flaca a la vista de todos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el pueblo la había marcado.
No se decía abiertamente que la Flaca era una… bueno, ustedes entienden. A lo sumo se afirmaba que era ligera, ojito alegre, rápida y cosas por el estilo.
¿Fue su forma de vestir, se debió a que pertenecía a una familia sin raíces o tuvo que ver su decisión de apartarse de los demás?
Lo cierto es que la Flaca no había violado ningún código. Es más, nunca había tenido novio. Más aún, dejemos los noviazgos, ni siquiera acreditaba un “chape” circunstancial de esos que se daban en un asalto familiar cuando los mayores aflojaban la vigilancia. Es decir, ni tomadita de mano o beso a labio cerrado.
Eduardo, era el engranaje que faltaba para darle la razón a la insinuación pública.
El joven, perteneciente a una familia tradicional, en algún momento la defendió, quizás porque tenía ganas de seguir acompañándola. Él dijo: “Son habladurías, chismes”. Le contestaron: “Cuando el río suena, agua trae”.
Así que Eduardo se limitó a visitarla en su casa. Donde, es justo decirlo, era atendido en la puerta de calle. ¿Fue este hecho la gota que rebasó el vaso? Es posible, porque los vecinos fueron testigos de esos encuentros que nada tenían de malo, pero bien servían para el comentario.
Una noche en que Eduardo realizó su acostumbrada visita, la Flaca le preguntó si tenía vergüenza por ella.
—No ¿por qué?
—Porque solo te veo aquí y cuando nos cruzamos en el centro mirás para otro lado.
—¿Cómo se te ocurre?
—Se me ocurre y por lo tanto no quiero que vengás más.
Fue punto final para ellos. Para los demás no. Eduardo, herido, se encargó de que la relación siguiera.
De esta forma, si hablaba de la Flaca, adoptaba un gesto de intriga. Después decía algo así: “Por hombre prefiero callar”. Si se le insistía agregaba, muy suelto de cuerpo: “Es calentona, pero lo que hace, lo hace muy bien”.
En conclusión, que el rumorcillo de casquivana, liviana de cascos y otras palabras que reemplazaban el calificativo de puta, dejó de ser un supuesto para transformarse en certeza. Con el siguiente resultado: el segmento varonil de la ciudad, jóvenes, adultos y ancianos, se le tiraban lances apenas la tenían a distancia. Lances que incluían en la mayoría de los casos, injurias o agravios, que subían aún más el tono con el rechazo de la requerida.
Total, que la Flaca se tuvo que ir. Para no volver más.
Tiempo después, en una conversación con Eduardo, me confesó que él nunca le había puesto una mano encima. “Yo la crucifiqué”, fue la frase que sintetizó la confidencia.
A no confundirse. Esto, la historia de la Flaca, sucedió hace más de sesenta años, momentos en que el juicio social solía cometer gruesos errores. Hoy, una situación similar no tiene cabida.
Y sí, a nadie le pasaría algo semejante, por lo menos en el aspecto narrado. Y esto último lo digo porque no faltará alguno que venga a mostrar censuras semejantes en otros terrenos. Que afirme: “Hoy no se anda jodiendo con el sexo, pero bien que se jode con otras cosas”. Puede ser.
Pero será otro el que se ocupe. A mí me interesaba pedirle perdón a la Flaca.
(*) Texto que integra el Libro “Cuentos del Viento”