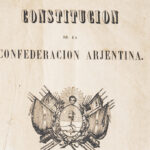La olvidada Independencia de San Luis en 1820
El proceso que consolidó a la provincia como estado independiente, autónomo y soberano
Por Guillermo Genini (*)
Sin duda, la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, realizada en la ciudad de Tucumán el 9 de julio de 1816, representó el logro máximo del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810.
Desde su convocatoria en el convulsionado escenario político que presentaba el territorio revolucionario de 1815, la misma reunión del Congreso General significó un logro en sí mismo, pues los signos de agotamiento del gobierno central de Buenos Aires, la persistencia de iniciativas dialoguistas con los intereses monárquicos y las discordias internas entre los principales protagonistas en la dirección política del movimiento, ponían en duda su realización.
El Congreso General se reunió en Tucumán para evitar los resquemores contra el gobierno de Buenos Aires que ya había frustrado en otras ocasiones los intentos de declarar la Independencia del Rey de España.
La fragmentación de su territorio era evidente cuando se realizó la convocatoria. El actual Litoral argentino y la Banda Oriental no enviaron representantes, pues consideraban, bajo la influencia de José Gervasio de Artigas, que la línea política del centralismo era contraria al sentir de los pueblos. Por su parte, el Alto Perú participó con sus diputados mientras que su territorio estaba ocupado por las fuerzas realistas.
La cuestión de la autonomía
Pero este logro ocultó durante muchos años otro proceso que ha permanecido disimulado por la historiografía argentina. Se trata de las independencias provinciales que se sucedieron desde 1818 en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre ellas la de San Luis, en febrero de 1820.
Esto nos lleva a reflexionar sobre un tema tan importante como el surgimiento de San Luis como Estado independiente y soberano. Ello implica, desde el análisis histórico, abordar una serie de perspectivas y conceptos interiorizados y naturalizados. Solo así se podrá abordar un problema olvidado: la independencia de San Luis, hecho conocido tradicionalmente como la “Autonomía Provincial”.
La Revolución que se inició en Buenos Aires en 1810 se hizo en base a la condición de las ciudades con Cabildo como un viejo protagonista del ámbito político colonial: los pueblos. San Luis era uno de esos pueblos que estaba representado por su Cabildo. Como pueblo se constituyó en sujeto de soberanía en mayo de 1810 pero permaneció obediente al gobierno central revolucionario de Buenos Aires.

Ello no impidió a que aspirase tener mayor control sobre su destino lo que se expresaba en sus resistencias hacia las ciudades que ejercían como centros administrativos y políticos (Córdoba, Buenos Aires, Mendoza). Así puede interpretarse la negativa a obedecer al Gobernador Intendente de Córdoba en junio de 1810, el sostenimiento del Teniente Gobernador Lucas Ortiz en 1813 por su condición de puntano o el rechazo de una parte del vecindario a la elección del porteño Juan Martín de Pueyrredón como Diputado al Congreso General de Tucumán en 1815.
Pero sin duda la mayor resistencia se presentó a comienzo de 1820 cuando se produjo la sublevación del Batallón de Cazadores de los Andes en San Juan el 9 de enero que depuso al Teniente Gobernador José Ignacio de la Roza. Pocos días después San Juan proclamó su independencia de la capital intendencial de Mendoza.
Hasta ese momento San Luis aparentemente había permanecido obediente tanto al gobierno central de Buenos Aires como al Gobernador Intendente de Cuyo con sede en Mendoza, primero José de San Martín y luego Toribio de Luzuriaga. Esta obediencia se expresaba en el apoyo que había logrado construir el Teniente Gobernador de San Luis, el porteño Vicente Dupuy, desde 1814.
Entre las campañas y las divisiones políticas
A Dupuy lo apoyaba un sector muy importante de los sectores propietarios puntanos, entre los que se destacaron los comerciantes y hacendados. Pero tras largos años de aportes voluntarios y forzosos para la conformación y sostenimientos de los ejércitos revolucionarios, este apoyo comenzó a debilitarse rápidamente en 1819. A ello también contribuyó la difusión del ideario artiguista que presagiaba el triunfo de las posturas federalista que significaba en definitiva que todo el poder político pasara del gobierno central a las administraciones locales o provinciales.
El General San Martín sabía de esta situación cuando trasladó la mitad de su Ejército de los Andes desde Chile a Cuyo a comienzos de 1819, para recuperar a sus menguadas tropas con nuevos reclutas cuyanos. Sus órdenes eran precisas: las tropas sanmartinianas no debían inmiscuirse en las intensas rencillas internas de la cada vez más problemática política de las ciudades cuyanas, y evitar todo contagio de las ideas artiguistas.
Su objetivo era preparar esas tropas para la próxima campaña peruana. Por ello dispuso que el Regimiento de Granaderos a Caballo que llegó a San Luis en mayo de 1819 se instalara en las Chacras de Osorio, lejos de la ciudad de San Luis y sus disputas políticas.
Cuando se supo de la sublevación de los Cazadores en San Juan, los granaderos abandonaron rápidamente San Luis con destino a Chile el 22 de enero de 1820. Esta salida precipitada puso en serias dificultades a Dupuy y al grupo que lo sostenía en el Cabildo encabezado por Tomás Luis Osorio. Esto originó una crisis interna que se expresó en la renuncia de Dupuy ese mismo día dispuesto a marchar a Mendoza con los últimos Granaderos que abandonaban San Luis.
Sin embargo, el sector que lo sostenía en el Cabildo logró convencerlo de quedarse y permanecer en su cargo. La calma pareció regresar pese a la tensa situación que se vivía en Cuyo. El 17 de enero de 1820 Luzuriaga renunció como Gobernador Intendente de Cuyo al conocerse que las tropas sublevadas en San Juan no habían sido reprimidas por las que envió desde Mendoza.
Dupuy se sostenía transitoriamente por el apoyo interno de su grupo adicto. Esta situación incierta e inestable se prolongó hasta el 15 de febrero cuando, bajo presión de Tomás Baras, Luis de Videla y otros oficiales de milicias retirados y activos, se congregaron frente al Cabildo parte de los vecinos notables y las milicias.
Según el acta que confeccionó ese día, y siguiendo el ejemplo de otras capitales y pueblos subalternos en circunstancia similares, los jefes de las milicias de San Luis obligaron al Cabildo a convocar a todos los pobladores para elegir nuevos gobernantes y aceptar la renuncia que varias veces había realizado Dupuy “a fin de evitar todo estrépito y efusión de sangre”.
En forma simultánea a la deposición de Dupuy, el 16 de febrero se cambiaron varios cabildantes que convalidaban el poder de los nuevos sectores dominantes integrados por los jefes de las milicias, representados por Baras y Videla, y los hacendados, representados por José Santos Ortíz.
Finalmente el 19 de febrero el jefe de las milicias de la ciudad, Luis de Videla, exigió la expulsión del depuesto Dupuy por considerarla contraria para “la tranquilidad pública”. Su destino inicial sería el destierro a Catamarca. Los nuevos detentadores del poder presionaron al nuevo Cabildo y se pidió consultar a los vecinos si acordaban con la expulsión.
El comienzo del camino
El 26 de febrero de 1820 se reunió en la Plaza Mayor, actual Plaza Independencia, el Cabildo Abierto más importante de la historia de San Luis, con representantes de la ciudad y la campaña, y allí se acordó que el nuevo Cabildo asumiera la función de gobierno con las cuatro causas. Este Cabildo Gobernador también asumió el poder para designar al Comandante de Armas y extinguió el empleo gubernativo que ejercía el Teniente Gobernador. Poco después comunicaron a los demás pueblos que esta nueva situación duraría “hasta la reunión nacional” y dejaron abierta la posibilidad que el Cabildo Gobernador nombrara un nuevo empleo de gobierno. De hecho comenzaba la vida de San Luis independiente.
Esta decisión quedó registrada en numerosos documentos. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1820, un acuerdo entre Mendoza y San Luis reiteró la unión y amistad entre las dos ciudades.
Su texto dice que San Luis «es una parte integrante de la Provincia de Cuyo // reconoce por centro de la provincia a la ciudad de Mendoza / y se gobernará por sí sola, y con independencia en lo económico y particular del gobierno en su distrito y jurisdicción hasta la reunión del congreso general”.
(*)Sintetizado del artículo: GENINI, Guillermo, Hacia el Bicentenario de la Independencia de San Luis: olvidos, granaderos y violencia, en Revista Kimün, Vol. V, N° 8, 2019.